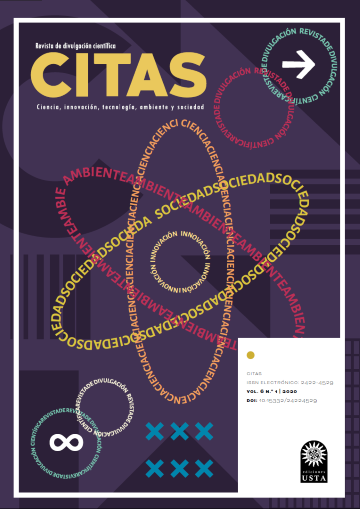Innovación y tradición. Historia de la tecnología moderna, de David Edgerton (2007)
Innovation and tradition. David Edgerton's History of Modern Technology (2007)
Abstract (en)
The text proposed by Edgerton focuses on an approach to technology and innovation from a historical approach based on use, taking into account the impact that these have had, not only in the context of their creation or development, but also according to the impact that these have had according to their appropriation or adaptation in specific contexts, also addresses aspects of interest such as the appearance, disappearance and reappearance of technologies according to the needs of regions or social groups.
Abstract (es)
El texto propuesto por Edgerton se centra en un abordaje de la tecnología y el a innovación desde un enfoque histórico basado en el uso, teniendo en cuenta el impacto que estas han tenido, no solo en el contexto propio de su creación o desarrollo, sino según el impacto que estas han tenido conforme a su apropiación o adaptación en contextos específicos, aborda además aspectos de interés como la aparición, desaparición y reaparición de tecnologías según las necesidades propias de regiones o grupos sociales.
References
Visitas
Downloads
How to Cite
El texto de Edgerton aborda la tecnología y la innovación desde un enfoque histórico basado en el uso, y tiene en cuenta su impacto no solo en el contexto propio de su creación o desarrollo, sino según su apropiación o adaptación en contextos específicos. Aborda, además, aspectos de interés como la aparición, desaparición y reaparición de tecnologías de acuerdo con las necesidades propias de las regiones o grupos sociales.
Una primera crítica propuesta por el autor es la identificación de para qué o para quién es relevante la ciencia y la tecnología. Centra el análisis en la influencia ligada a su carácter innovador y la utilización inicial, especialmente dada la relevancia asociada, a su vez, con la importancia económica que tienen algunas tecnologías, y con el hecho de que a menudo resulta difícil imaginar la existencia de versiones alternativas de estas, aún en los casos que ya existan.
Un primer aspecto de análisis planteado por Edgerton es la relevancia de la tecnología o la misma práctica científica, con un interés especial en reconocer el impacto que estas han tenido sobre la sociedad o sectores sociales específicos. Lo anterior teniendo en cuenta que las implicaciones pueden variar según el contexto. Asimismo, destaca la importancia de reconocer que no solo las tecnologías nuevas son las más relevantes y que la innovación no está representada por el primer uso, sino por lo representativo del beneficio obtenido al implementar una tecnología o conocimiento dado.
Normalmente prevalecen las tecnologías que representan mejoras ―aún sin ser sustanciales en relación con las existentes― con la idea de modernidad asociada con este cambio. Lo anterior, sin la necesidad de generar un reemplazo, sino una coexistencia. En el texto se proponen diversos casos asociados con la energía eléctrica y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Un ejemplo de ello es el internet que, aun siendo hoy la tecnología dominante por su eficiencia y alta capacidad, coexiste con otras alternativas de transmisión de información que pueden ser consideradas anticuadas, como el telégrafo, la radio o la televisión.
Esta coexistencia permite contar con tecnologías de reserva, entendidas como aquellas que pueden ser utilizadas cuando la primera falla, así como la resignificación de las que pueden considerarse en decadencia y desuso, o fomentar la reaparición de tecnologías antiguas en algunos contextos particulares.
Además de la relevancia, se propone una mirada desde la temporalidad, de cara a la práctica científica y, especialmente, a los desarrollos tecnológicos. Este enfoque permite un análisis desde dos puntos de vista. Por un lado, está la mirada del presente hacia el futuro, que proyecta las innovaciones o novedades tecnológicas como pilares. Por otro lado, está la inspección del pasado, donde se abordan aquellas soluciones tradicionales y las de amplia acogida, así su creación no date de mucho tiempo.
Para las tecnologías, la temporalidad también puede asociarse con el lapso transcurrido entre la incorporación de estas en un contexto social o región específica, y su adopción o apropiación plena. Esto puede depender mucho de la población, así como de lo representativa que puede ser esta, especialmente en términos de los impactos positivos que genere, tanto económicos como ambientales y culturales. Un caso que lo ejemplifica se presentó en la Segunda Guerra Mundial. Para el ejército alemán el medio de transporte básico estuvo constituido por ganado caballar, lo cual evidencia la importancia de tecnologías que pueden ser consideradas como anticuadas o tradicionales. Por otro lado, en varias partes del mundo, durante el siglo XX, estos animales mantuvieron su importancia, especialmente al servir como sustituto de mano de obra humana.
De la misma manera que se presenta la coexistencia entre tecnologías nuevas y antiguas, el siglo XX también se destacó por la aparición de un gran número de tecnologías caracterizadas por su corta vida útil, a pesar de que muchas de ellas hayan sido de gran relevancia. Es el caso del dirigible o el Concorde, en representación de la aviación para el transporte de pasajeros.
En relación con este enfoque temporal de las tecnologías, el autor destaca que “el crecimiento del mundo pobre llevó aparejado un desarrollo formidable del uso de aquellas ‘antiguas’ tecnologías del mundo rico, y también supuso la difusión de invenciones particulares que a menudo constituían adaptaciones de aquellas” (p. 70). De esta manera reconoce la posibilidad de recuperar o, incluso, reivindicar tecnologías antiguas, que dadas las dinámicas económicas y sociales de algunos países permiten su resurgimiento o adaptación.
Otro aspecto relacionado con el reconocimiento de la innovación como factor clave para el desarrollo económico actual ―no necesariamente como el aprovechamiento de creaciones nuevas, sino también desde el punto de vista del reconocimiento de técnicas y tecnologías que pueden ser consideradas como antiguas― corresponde a la implicación de estas en el contexto de la producción. Esta se aborda tanto desde la mirada industrial a gran escala, como de aquella más modesta en tamaño y la familiar, especialmente en países pobres.
Se parte de considerar como un postulado poco novedoso a aquel en el que se creía que el poder no estaba concentrado en la tierra o el capital, sino en el conocimiento. De esta manera se promete un mundo regido por la propiedad intelectual o el capital humano. Con ello, se resta importancia al hecho de que durante buena parte del siglo XX el crecimiento económico estuvo asociado con un incremento en la producción misma, que puede relacionarse más directamente con sectores primarios (agrícola) o secundarios (industrial).
En el contexto industrial, si bien la producción en serie se convirtió en el ícono de modernidad, en el texto se destaca que durante el siglo XX el incremento en el desarrollo económico de la sociedad no fue exclusivo de esta. La implementación de mejoras en los procesos originó un incremento en la productividad en sectores que no necesariamente eran susceptibles de implementar esta técnica de producción.
Aun cuando se habla cada vez más y con mayor frecuencia de encontrarnos inmersos en una economía del conocimiento ―más centrada en la explotación económica asociada con las actividades del sector de servicios o terciario―, se debe destacar que la agricultura y la manufactura mueven gran parte de la economía en el mundo. Esta se soporta, por demás, en tecnologías que no necesariamente son de vanguardia, o recuperando, en muchos casos, prácticas tradicionales en combinación con la adaptación de aquellas consideradas en desuso por los países ricos.
Esta relevancia que tiene el aprovechamiento de las tecnologías antiguas para buena parte de la economía mundial y el contexto productivo, destaca el papel del mantenimiento para garantizar su uso y aprovechamiento. Esta situación no es ajena para los desarrollos tecnológicos e invenciones más recientes, especialmente teniendo en cuenta que “en casi ningún caso pueden los sistemas artificiales racionales construirse y dejarse solos: necesitan atención constante, reconstrucciones y reparaciones. La vigilancia eterna es el precio que hay que pagar por el refinamiento artificial” (p. 110).
En la actualidad contamos con muchos desarrollos tecnológicos que damos por sentados o se consideran como cotidianos. Lo anterior le resta importancia al hecho de que estos se deben mantener en funcionamiento, para lo cual se requiere un esfuerzo y recursos considerables. Dos ejemplos de esto lo dan las redes eléctricas y los vehículos, casos que demuestra la necesidad de garantizar su adecuado funcionamiento. Esto representa la destinación de tiempo, personal y tecnologías especializadas, dado que, como lo comenta Edgerton, “la falta de mantenimiento reduce la vida de bienes costosos como tractores, o maquinaria industrial y supone que no se obtenga de estos todo el rendimiento posible” (p. 113).
Algo cierto es que la ingeniería de mantenimiento o la terotecnología no tiene nada que ver con la producción en serie, pues son lógicas y principios diferentes. En la segunda priman los ahorros por economías de escala, mientras que el ahorro obtenido en asocio con la reducción de costos de mantenimiento tiene una relación directa con una mayor especialidad, conocimiento y confianza, asociada con la curva de aprendizaje sobre un tema específico.
Puede decirse que en la actualidad existen diferentes grupos de tecnologías según las características asociadas con su mantenimiento. Por un lado, están aquellas que, por su valor y durabilidad en relación con su uso, no requieren mantenimiento o este representa un valor mayor que la reposición del producto; este es el caso reciente de la gran mayoría de electrodomésticos. Por otro lado, están las tecnologías o equipos que pueden recibir un mantenimiento genérico y que, además, cuentan con un fácil acceso a piezas de repuesto. Finalmente, están los equipos que requieren un mantenimiento altamente especializado; es el caso de los vehículos domésticos, que son un ejemplo de tecnologías que, según su antigüedad, se encuentran en uno de los dos últimos grupos indicados.
Esta necesidad de mantenimiento de equipos y maquinaria ha llevado a la creación de sectores económicos y sociales muy específicos. En estos, incluso, se ha logrado un conocimiento y capacidades mayores que los existentes en los países en los que se desarrollaron estas tecnologías originalmente. En muchos casos, tales sectores han evolucionado hasta el punto de alcanzar el desarrollo de nuevos productos, así como mejoras en los procesos de manufactura u otros relacionados con su producción.
Este surgimiento de nuevas economías, así como la diferenciación territorial generada desde la producción misma de conocimiento y tecnología, ha llevado a reforzar el concepto moderno de nacionalismo. Lo anterior desde el esfuerzo por dar reconocimiento al origen patrio de las invenciones. Dicha situación ha generado la aparición de tecnonacionalismos que llevan a la sobreestimación de algunos inventos.
Este tecnonacionalismo da por sentado que la unidad de análisis para el estudio del desarrollo tecnológico son las naciones, como si fueran estas quienes centran el proceso creativo y la innovación. Por otra parte, se encuentran tendencias marcadas en sentido opuesto, promoviendo un tecnointernacionalismo, bajo la idea de que el mundo es una aldea global, donde las naciones representan, a lo sumo, un vehículo temporal a través del cual actúan las fuerzas del desarrollo tecnológico.
En este contexto de las naciones, emerge otro concepto de interés para los estudios sociales e históricos de la ciencia y la tecnología: la transferencia. Dicha noción es concebida originalmente como la exportación de conocimiento y tecnología de países ricos a países pobres, pero la cual también da alcance al intercambio de este tipo de activos entre países ricos o entre filiales de empresas en diferentes locaciones.
A pesar de estas prácticas de transferencia tecnológica, los países modelos o ideales tecnonacionalistas han llevado a la creación de diferentes autocracias a lo largo de la historia. Estas naciones están enfocadas en fortalecer su industria, con el fin de reducir al máximo o eliminar la dependencia tecnológica e industrial de otros países.
Las experiencias de intercambio o transferencia de conocimiento y de tecnologías han llevado a que gran parte del desarrollo tecnológico o innovaciones ―originado en diferentes países― difícilmente corresponda a esfuerzos aislados o nacionalistas puros; pues, por más que se intente, las fronteras del conocimiento jamás podrán suscribirse a las territoriales. Al respecto, el autor presenta diversos ejemplos con base en situaciones históricas destacadas.
Este abordaje nacionalista de la ciencia y los desarrollos tecnológicos lleva a la aparición del escenario de las guerras mundiales, el cual también ha tenido una relación muy marcada con la innovación generada desde el conocimiento y la producción o apropiación de tecnologías. De esta manera, en la Primera y Segunda Guerra Mundial los desarrollos asociados con la física y la química cobraron gran relevancia, sin desconocer el impacto en desarrollos tecnológicos como aviones, piezas de artillería y vehículos en general, elementos de gran importancia hoy en día en el contexto bélico y civil.
Un juicio acerca de esta relación entre el sector militar y el científico y tecnológico, es que ―si bien este se ha dado de manera activa― gracias al contexto cultural de este último, la apropiación de nuevas tecnologías ha sido un proceso lento y progresivo. Esto ha llevado a que se presenten situaciones como la descrita en la paradoja de la tecnología moderna, al afirmar que: “la guerra aguija la invención, ¡pero el ejército la rechaza!” (p. 189).
Esta actitud conservadora ha llevado a que, en gran medida, los ejércitos, por lo menos durante buena parte del siglo XX ―a pesar de ser los principales promotores de muchos desarrollos tecnológicos― se centraran en versiones más poderosas del armamento con el que han contado tradicionalmente; con ello, ha pasado a un segundo o tercer plano el empleo de medios nuevos. Sin embargo, en el contexto militar y de las guerras, es cierto que existe un interés constante y sostenido por parte de las fuerzas de diferentes países en consolidar una capacidad bélica superior. Gran parte de dicha capacidad desempeñó su misión sin necesidad de entrar en uso, representando así un instrumento disuasor principalmente.
Buena parte de esta capacidad bélica terminó por quedar obsoleta; sin embargo, los principios científico‑tecnológicos que le dieron origen son elementos de alto valor para desarrollos e invenciones apropiados posteriormente en el ámbito civil. Incluso, este contexto militar ha permitido el fortalecimiento de áreas del conocimiento como la ingeniería industrial y la logística en conjunto.
En términos de poderío y fortalezas de las naciones, ha existido una creencia de que a mayor capacidad económica que permita contar con un alto dominio tecnológico, se dispondrá de una fortaleza militar mayor. Este aspecto está relacionado directamente con la supremacía de una nación; sin embargo, no son pocos los casos en la historia ―y que el autor relata― en los que se demuestra que un compromiso moral y político elevado dota a una sociedad de capacidades suficientes para abordar ataques de diversa índole.
Aunque la guerra tiene como resultado el sacrificio de vidas, a pesar de no ser este su objetivo primario, hay un contexto en el que los desarrollos científico‑tecnológicos han tenido una fuerte relación con la muerte. Estos corresponden al sacrificio de animales, que se concibe irónicamente para preservar la humanidad de enfermedades y proveer de alimentos.
El siglo XX se caracterizó por el desarrollo de una gran cantidad de productos orientados a salvaguardar el bienestar y la salud pública: antibióticos, antibacteriales y otro tipo de medicamentos, así como fungicidas y otra serie de compuestos que, en muchos casos, terminaron por convertirse en insumos agrícolas.
Como en un siniestro círculo vicioso, la aplicación y uso de estas innovaciones y desarrollos logrados con el interés principal de brindar una mejor calidad de vida desde los ámbitos de la salud, el bienestar público y la seguridad alimentaria, se han extendido hasta escenarios bélicos, con casos como la bomba de neutrones o la cámara de gas, y la inyección letal.
A pesar de esta destacada proliferación de desarrollos tecnológicos e innovaciones en la manera de terminar con la vida, las diferentes luchas de poder y guerras en el mundo no dejan de tener como partícipes clave a medios consolidados, como los cuchillos, el garrote, la guillotina o la misma silla eléctrica, entre otros numerosos ejemplos de inventos antiguos que gozan de existencia prolongada.
Propiamente sobre la práctica de las ejecuciones o muertes judiciales, si bien durante el siglo XX se desarrollaron algunas tecnologías, no dejaron de ser parte de esta métodos tradicionales como la guillotina, creada hacia 1871 en Francia, o la silla eléctrica, promovida por el inventor Thomas Edison hacia finales de la década de 1880. Además de este hecho relacionado con la tecnología empleada para esta práctica ―que puede ser considerada hasta inhumana―, representa en sí una tradición que se rehúsa a desaparecer; e incluso presenta un incremento a finales del siglo XX e inicios del XXI. En este escenario de muertes y su relación con la sociedad, se destaca el uso de tecnologías que pueden ser consideradas novedosas; sin embargo, estas corresponden especialmente a usos alternativos para herramientas ya existentes. El proceso en sí ha tenido expresiones que, aunque rayen en lo grotesco, corresponden a innovación en el proceso, como es el caso de los genocidios cometidos en el marco del holocausto nazi en los campos de concentración.
El texto concluye con una revisión del concepto de invención y su estrecha relación con el de tecnología e innovación. El autor reconoce que estas corresponden a una cadena de sucesos relacionados, toda vez que sin invención no habría desarrollo tecnológico; y de la misma manera, que sin estos difícilmente se darían innovaciones. Yendo más al detalle, es válido afirmar que sin innovaciones y la curiosidad, que desde esta se puede generar, serían pocos los inventos que conoceríamos.
Aunque el desarrollo de invenciones tiene una relación muy marcada y, en creencia, casi natural con los procesos de investigación desarrollados desde la academia, una realidad más latente ―aunque menos divulgada― es el hecho de que la necesidad de nuevas cosas parte de la práctica y el ejercicio cotidiano. Por lo tanto, es lejos de los laboratorios universitarios donde estos procesos creativos se dan en gran medida.
Reconocer en qué medida se incrementa (o disminuye) la invención es un aspecto de interés, que puede ser abordado desde diferentes enfoques. Uno de ellos es el ofrecido por la dinámica de patentamiento en los países. En este se contempla que, si bien se puede tener un panorama o aproximación general a las dinámicas de creación de invenciones, deja por fuera muchas iniciativas que pueden estar excluidas del sistema o que corresponden a desarrollos sobre los cuales sus creadores no tengan interés por obtener protección.
Además de este abordaje desde las patentes, el nivel de invenciones ha sido evaluado desde otros enfoques, como el caso de los registros de compuestos químicos o desde el análisis económico. En estos se tiene en cuenta el presupuesto asignado para la actividad de investigación y desarrollo por parte de cada país en relación con su producto interno bruto; sin embargo, estos enfoques dejan dudas, pues según el incremento de la inversión debería existir un número mucho mayor de invenciones o registros.
Si bien, gran parte del siglo XX y la época actual han sido testigos de innovaciones tecnológicas de un alto impacto e interés para la sociedad, también se debe reconocer que estas ―en su mayoría― corresponden a mejoras sobre desarrollos preexistentes. Esta situación se presenta al tiempo que la inversión económica y los esfuerzos en capital humano se han incrementado considerablemente en comparación con otras épocas.
En conclusión, a lo largo del texto, Edgerton propone un análisis crítico a la relevancia de la tecnología moderna y su íntima relación con los desarrollos generados en otras épocas. A la vez, deja sobre la mesa ideas cómo, aunque en la actualidad contamos con más y mejores capacidades tanto humanas como tecnológicas y sociales, en muchos escenarios de la cotidianidad cada vez somos menos críticos y articuladores del conocimiento.
También desataca la importancia que ha tenido a lo largo de la historia ―especialmente en el último siglo― el reconocimiento de los desarrollos previos para resolver problemáticas actuales o identificar alternativas de solución basada en el rehúso o reivindicación de tecnologías. Esto con el propósito de fomentar la creatividad y la generación de invenciones.
El autor recalca ―entre líneas y refuerza al finalizar el libro― el reconocimiento del pasado técnico, así como nuestra historia científica y tecnológica. Esto con el fin considerar y fortalecer los orígenes, de manera que no perdamos de vista la función que ha tenido cada desarrollo alcanzado por la humanidad en los diferentes momentos de la historia. Si bien nos encontramos en una época de la civilización en la que la competencia por sobrevivir ha cobrado más relevancia que nunca, la construcción de un mejor futuro parte del sustento construido hasta el momento con base en las experiencias vividas y los desarrollos alcanzados por la sociedad, manteniendo siempre un punto de vista crítico, pero no desafiante, hacia la historia.
License
The authors sign a transfer of rights so that Universidad Santo Tomás can publish the articles under the conditions described below. The authors, readers and other users are free to share, copy, distribute, perform and publicly communicate the work under the following conditions:
-
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
-
NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.
-
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
CITAS is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Until 2019 the documents published in the magazine were under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license (CC BY-SA), however, in order to guarantee the open and free distribution of the content published in the magazine, it was decided to change the type Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0)